Bendita inocencia
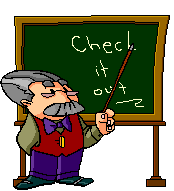 El otro día me lo encontré en la calle, hacía tropecientos años que no lo veía, desde la escuela, y al principio me costó un poco reconocerlo. Alto y enjuto, llevaba el pelo largo y barba de dos días, vestido con una chupa de cuero, vaqueros gastados y unas botas todo terreno, ofrecía un aspecto muy distinto al que yo recordaba: rostro lampiño, pantalones cortos y una bata azul a rayas.
El otro día me lo encontré en la calle, hacía tropecientos años que no lo veía, desde la escuela, y al principio me costó un poco reconocerlo. Alto y enjuto, llevaba el pelo largo y barba de dos días, vestido con una chupa de cuero, vaqueros gastados y unas botas todo terreno, ofrecía un aspecto muy distinto al que yo recordaba: rostro lampiño, pantalones cortos y una bata azul a rayas.Nos quedamos mirándonos fijamente a los ojos, como para cerciorarnos de la identidad intuida del otro, y tras unos segundos de duda justificada nos convencimos de que nosotros éramos, efectivamente, nosotros. El saludo estuvo teñido por la nostalgia de un remoto tiempo. Demostraste tenerlos bien puestos, me dijo, y yo sonreí asintiendo. Sabía perfectamente a qué se refería.
Cuando cursábamos el séptimo grado, vino un inspector al colegio. Un padre había denunciado a nuestro maestro por infligirnos castigos corporales y estaban investigando si eso era verdad. Necesitaban que alguien, además de aquel compañero, corroborase que era cierto. Y vaya si era cierto, aquel profesor era el tipo más cabronazo del mundo, nos pegaba por gusto. Pasaba entre las filas de pupitres y si te veía, por ejemplo, más inclinado sobre el cuaderno de lo que él consideraba correcto al escribir, te golpeaba en la coronilla con la saña de sus nudillos. Nadie despegó los labios, todo el mundo tenía miedo, y con razón, pero yo no. Me levanté y dije que el profesor nos daba patadas, cogotazos, nos insultaba y a más de uno le había aplastado la nariz contra la pizarra por no saber resolver un problema de aritmética. Al maestro lo botaron, claro, se hizo justicia, y vino otro nuevo. Éste era una buena persona, no nos golpeaba y con él aprendimos mucho. Cuando acabó el curso, en la clase sólo hubo dos alumnos suspendidos: el chaval que presentó la denuncia y yo. ¿Por qué sería?
0 comentarios